El Poder y La Gloria

Graham Greene
Primera Parte
I El puerto
Mr. Tench salió a buscar el otro cilindro, afuera, bajo el sol llameante de Méjico y el polvo blanquecino. Unos cuantos zopilotes se asomaron desde el tejado con apática indiferencia; todavía no era él una carroña. Un vago sentimiento de rebeldía sacudió su corazón; se destrozó las uñas al arrancar un pedrusco del suelo, que arrojó a las aves. Una de ellas partió aleteando sobre la ciudad: sobre la plaza chiquitína; sobre el busto de un ex presidente, ex general, ex ser humano; sobre los dos tenderetes donde se vendía agua mineral; hacia el río y el mar. No encontraría nada, ya que los tiburones buscaban carroña por allí. Mr. Tench siguió atravesando la plaza.
Le dijo Buenos días a un hombre con pistola que estaba sentado en un cuadrito de sombra contra la pared. Pero allí no era como en Inglaterra: el hombre no dijo nada, tan sólo alzó la vista con malevolencia, como si jamás hubiera tenido trato con él, como si él no fuera quien puso el forro de oro en dos de sus muelas.
De todos modos esto no le hizo detenerse. Dejó atrás la Tesorería que antes fue iglesia, y se dirigió al muelle. A mitad de camino se le olvidó de pronto por qué había salido. ¿Por un vaso de agua mineral? Era cuanto se podía beber en estado de prohibición, excepto la cerveza; pero ésta era monopolio del Gobierno y demasiado cara, salvo en ocasiones especiales. Una horrible sensación de náusea le afligió el estómago. No podía ser agua mineral lo que necesitaba. Desde luego era el otro cilindro…; había llegado el barco. Sintió su alborozado silbido desde la cama después del almuerzo. Pasó ante la barbería y dos dentistas y alcanzó la orilla del río entre un almacén y la Aduana.
El río avanzaba lento cerca del mar entre los platanares; el General Obregón estaba amarrado y descargaba la cerveza; un centenar de cajas aparecían ya apiladas sobre el muelle. Míster Tench, de pie a la sombra de la Aduana, pensaba: “¿Por qué estoy aquí?” Perdía la memoria con el calor. Reunió la bilis y escupió con abandono al sol. Sentóse después sobre una caja y esperó. Nadie le había de visitar antes de las cinco.
El General Obregón estaba a unas treinta yardas. Con unos pies de barandilla deteriorada, un bote salvavidas, una campana colgada de una cuerda podrida, una lámpara de aceite en la serviola, parecía poder resistir dos o tres años más en el Atlántico si no se metía en una nortada del golfo. Ése, por supuesto, sería su final. En realidad no importaba: todos van asegurados automáticamente al comprar el pasaje. Media docena de pasajeros se apoyaban en la borda entre los pavos trabados y miraban el puerto: el almacén, las calles vacías y calcinadas con consultorios de dentistas y barberías.
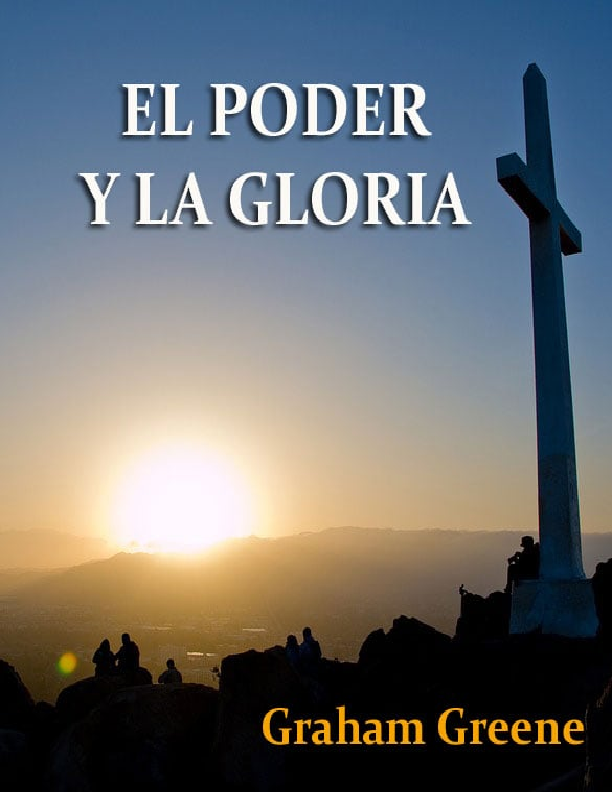





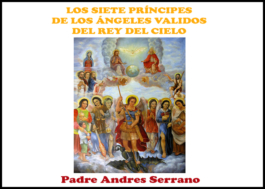



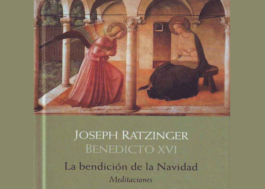
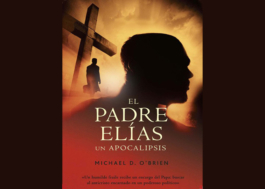






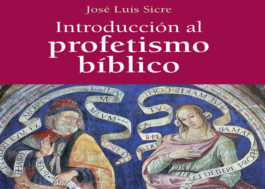


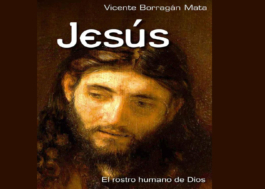


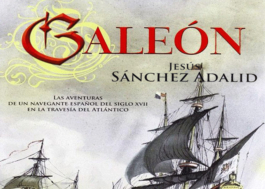




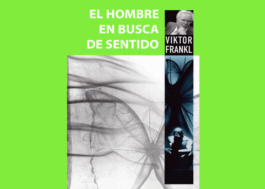

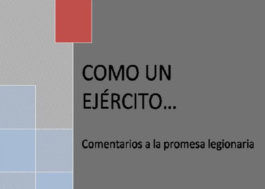








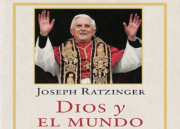




















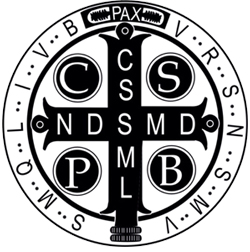


Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!